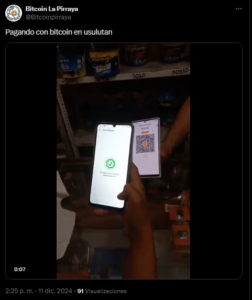Consideremos lo sucedido con las principales compañías del ámbito de la inteligencia artificial generativa.
DeepMind, la primera startup destacada de inteligencia artificial, fue adquirida por Google. OpenAI, una organización sin ánimo de lucro fundada como contrapeso al dominio de Google, ha conseguido recaudar 13.000 millones de dólares de Microsoft. Anthropic, una empresa emergente fundada por ingenieros de OpenAI que se mostraron recelosos ante la influencia de Microsoft, ha recaudado 4.000 millones de dólares de Amazon y 2.000 millones de dólares de Google. El año pasado, Inflection, una empresa emergente fundada por ingenieros de DeepMind a los que no les gustaba trabajar para Google, quedó desmantelada cuando la mayoría de sus empleados renunció para irse a trabajar con Microsoft.
Además, la Comisión Federal de Comercio estadounidense está investigando los tratos de Microsoft con Inflection. El Gobierno parece interesado en saber si el acuerdo de licencia por el cual Microsoft pagó a Inflection 650 millones de dólares, al tiempo que contrataba a su equipo de ingeniería, supuso un intento de eludir las leyes antimonopolio.
Los directivos de las grandes empresas se ven recompensados con el desarrollo de mejoras graduales que satisfacen a los clientes existentes y no con innovaciones disruptivas que podrían devaluar su poder
¿Hace bien el Gobierno estadounidense en preocuparse por acuerdos así? Creemos que sí. A corto plazo, las asociaciones entre las startups de la IA y las grandes tecnológicas proporcionan a las primeras el dinero y los microprocesadores que desean. Sin embargo, a largo plazo, lo que genera progreso tecnológico es la competencia, no la consolidación.
Los actuales gigantes tecnológicos fueron en su día pequeñas startups. Construyeron negocios descubriendo la forma de comercializar nuevas tecnologías: el ordenador personal de Apple, el sistema operativo de Microsoft, el mercado en línea de Amazon, el motor de búsqueda de Google y la red social de Facebook. En realidad, esas nuevas tecnologías no compitieron con las empresas ya establecidas sino que las sortearon y ofrecieron una nueva manera de hacer las cosas que revolucionó las expectativas del mercado.
Ahora, ese patrón de startups que innovan, crecen y superan a las empresas ya establecidas parece haberse detenido. Los gigantes tecnológicos son viejos. Todos ellos fueron fundados hace más de veinte años: Apple y Microsoft en la década de 1970, Amazon y Google en la de 1990 y Facebook en 2004. ¿Por qué no ha surgido ningún nuevo competidor capaz de tener efectos disruptivos en el mercado?
Los gigantes tecnológicos han aprendido a cooptar la disrupción. Invierten en startups, lo que les proporciona información sobre las amenazas competitivas y capacidad de influir en la dirección de esas nuevas empresas
La respuesta no es que los actuales gigantes tecnológicos sean mejores innovando. Según indican los mejores datos de que podemos disponer (los datos de patentes), es más probable que las innovaciones provengan de empresas jóvenes que de empresas establecidas. Y eso es también lo que predice la teoría económica. Un operador con una gran cuota de mercado tiene menos incentivos para innovar porque las nuevas ventas que generaría la innovación podrían canibalizar las ventas de sus productos existentes. Los ingenieros con talento muestran menos entusiasmo por las acciones de una gran empresa no vinculadas al valor del proyecto en el que trabajan que por las acciones de una startup que podría crecer exponencialmente. Y los directivos de las grandes empresas se ven recompensados con el desarrollo de mejoras graduales que satisfacen a los clientes existentes y no con innovaciones disruptivas que podrían devaluar las habilidades y las relaciones que les dan poder.
Cómo mantienen el dominio
las grandes tecnológicas
Entonces, si los gigantes tecnológicos no son mejores que las startups en innovación, ¿cómo mantienen su dominio?
Creemos que los gigantes tecnológicos han aprendido a cooptar la disrupción. Invierten en startups que desarrollan tecnologías disruptivas, lo que les proporciona información sobre las amenazas competitivas y capacidad de influir en la dirección de esas nuevas empresas. Y a menudo combinan esas inversiones con asociaciones comerciales. La asociación de Microsoft con Open¬AI ilustra el problema. En noviembre, Satya Nadella dijo a la junta directiva de Microsoft que “si OpenAI desapareciera mañana… tenemos a la gente, tenemos la capacidad de computación, tenemos los datos, lo tenemos todo”.
Los gigantes tecnológicos también cultivan relaciones de participación con los capitalistas de riesgo. Las startups son inversiones arriesgadas por lo que, para que un fondo de riesgo tenga éxito, al menos una de las empresas de la cartera del fondo debe generar rendimientos exponenciales. A medida que han disminuido las ofertas públicas iniciales, los capitalistas de riesgo han recurrido cada vez más a las adquisiciones para lograr esos rendimientos. Y esos inversores saben que solo un pequeño número de compañías puede comprar una startup a esos precios, por lo que mantienen buenas relaciones con las grandes tecnológicas con la esperanza de dirigir sus startups a acuerdos con compañías dominantes. Por eso algunos destacados capitalistas de riesgo se oponen a una aplicación más estricta de las leyes antimonopolio: es malo para los negocios.
Mark Zuckerberg lo dejó claro en un e-mail a un colega antes de que Facebook comprara Instagram. Si startups como Instagram “crecen a gran escala podrían ser muy perjudiciales para nosotros”
Además de usar su dinero, los gigantes tecnológicos pueden aprovechar el acceso de que disponen a datos y redes para recompensar a las startups que cooperen y castigar a las que compitan con ellos. De hecho, ese es uno de los argumentos del Gobierno estadounidense en su nueva demanda contra Apple por prácticas monopolísticas. También pueden utilizar sus conexiones en el mundo de la política para fomentar una regulación que sirva de ventaja competitiva. ¿Alguien se acuerda de los anuncios de Facebook que abogaban por una mayor regulación de internet? Facebook no los pagaba por filantropía. Las propuestas de Facebook “consisten en gran medida en aplicar en los sistemas de moderación de contenidos los requisitos que Facebook ya ha puesto en marcha”; semejante medida le proporcionaría la ventaja sobre la competencia de ser la primera en actuar al respecto.
La vía directa de la compra
Cuando esas tácticas no consiguen alejar a una startup de la competencia, los gigantes tecnológicos pueden sencillamente comprarla. Mark Zuckerberg lo dejó claro en un correo electrónico a un colega antes de que Facebook comprara Instagram. Si startups como Instagram “crecen a gran escala”, escribió, “podrían ser muy perjudiciales para nosotros”.
Por supuesto, las compañías tradicionales siempre han salido ganando a costa de ahogar la competencia. Las primeras compañías tecnológicas, como Intel y Cisco, comprendieron el valor de adquirir startups con productos complementarios. Lo diferente hoy es que los ejecutivos tecnológicos han aprendido que incluso emergentes situadas fuera de sus mercados principales poseen el potencial de convertirse en peligrosas amenazas competitivas. Y el gran tamaño de los actuales gigantes tecnológicos les da el dinero para absorber esas amenazas.
La cooptación puede parecer inofensiva a corto plazo. Algunas asociaciones entre operadores establecidos y nacientes resultan productivas. Y las adquisiciones proporcionan a los capitalistas de riesgo los beneficios que necesitan para convencer a sus inversores de que comprometan más capital en la siguiente ronda de startups.
A medida que las startups pioneras de IA van quedando vinculadas una tras otra a las grandes tecnológicas, puede que el resultado no sea otro que un modo de automatizar los motores de búsqueda
Sin embargo, la cooptación socava el progreso tecnológico. Cuando un gigante tecnológico compra una startup, puede bloquear su tecnología. O puede desviar al personal y los activos hacia sus propias necesidades de innovación. Y, aunque no haga ninguna de esas dos cosas, los obstáculos estructurales que inhiben la innovación en las grandes compañías establecidas minarán la creatividad de los empleados de la joven emergente adquirida. La IA parece una tecnología disruptiva clásica. Ahora bien, a medida que las startups pioneras van quedando vinculadas una tras otra a las grandes tecnológicas, puede que el resultado no sea otro que un modo de automatizar los motores de búsqueda.
¿Qué se puede hacer al respecto?
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio anunció que estaba investigando los acuerdos de las grandes tecnológicas con algunas compañías de IA. Es un comienzo prometedor. No obstante, debemos cambiar las reglas que hacen posible la cooptación.
En primer lugar, el Congreso estadounidense debería ampliar la legislación sobre “juntas directivas compartidas” (que prohíbe a los directores o ejecutivos de una compañía ejercer como directores o ejecutivos de sus competidores) para evitar que los gigantes tecnológicos pongan a sus empleados en los consejos de administración de las startups. En segundo lugar, los tribunales deberían sancionar a las compañías que imponen restricciones en el acceso a sus datos o redes en función de si la empresa solicitante es un competidor potencial. En tercer lugar, a medida que se vaya avanzando en la regulación de la IA, el Congreso debería asegurarse de elaborar unas normas que no afiancen a los operadores tradicionales.
Por último, el Gobierno debería elaborar una lista de tecnologías potencialmente disruptivas (habría que empezar por la IA y la realidad virtual) y anunciar su probable intención de impugnar cualquier fusión entre gigantes tecnológicos y startups que desarrollen esas tecnologías. Una política así pondría las cosas algo más difíciles a los capitalistas de riesgo aficionados a dar charlas sobre disrupción y luego irse a tomar unas copas con los amigos del departamento de desarrollo corporativo de Microsoft. En cambio, sería una buena noticia para los fundadores, para quienes quieren vender productos a los clientes y no startups a los monopolios. Y también sería positivo para los consumidores, que dependen de la competencia pero que ya llevan demasiado tiempo sin ella.
Mark Lemley es titular de la cátedra William H. Neukom en la facultad de Derecho de Stanford y cofundador de la startup de análisis jurídico Lex Machina. Matt Wansley es profesor asociado en la facultad de Derecho Cardozo y ex consejero general de la startup de conducción autónoma NuTonomy